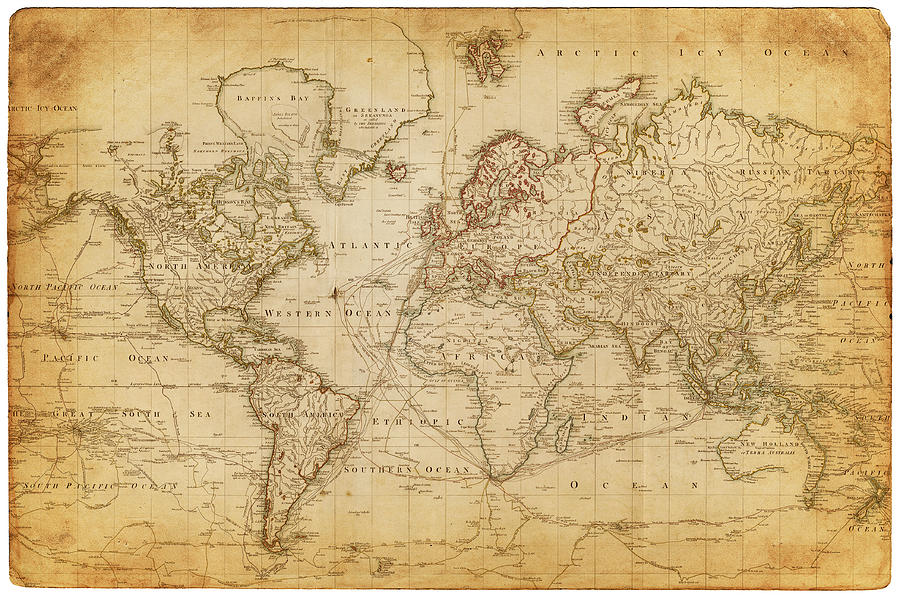LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y LAS ESPAÑAS ULTRAMARINAS. Por Víctor Manuel Galán Tendero.
La guerra contra Napoleón cambió la Historia de España y de sus dominios profundamente. Los liberales se hicieron escuchar. En el Discurso preliminar de la Constitución de 1812 se sostuvo que las dilaciones de la justicia en Ultramar habían sembrado las semillas de la revolución contra España, que el liberalismo disiparía. Las Audiencias de aquellos territorios podrían concluir las causas, informando al Supremo Tribunal de Justicia sobre las faltas de observancia de los jueces. La Constitución, en consecuencia, les adjudicaría el conocimiento de los recursos de nulidad en el artículo 268.
A su modo, los liberales congregados en Cádiz fueron los continuadores del reformismo borbónico de la segunda mitad del siglo XVIII, que algunos historiadores han considerado una segunda conquista de América. Pretendieron extender sus principios a los españoles de ambos hemisferios, y en las Cortes hubo una importante presencia de diputados que representaban a Ultramar, destacando en número los de Nueva España. Ventura de los Reyes, partidario de las reformas del régimen establecido, tomó la palabra por Filipinas, alentando la supresión del Galeón de Manila.
Los liberales españoles eran muy conscientes de los intereses en juego, desde las ganancias del comercio de Indias a las de la posición internacional española. Supieron en 1811 de los proyectos constitucionales de los independentistas de Chile, Cartagena de Indias y Bogotá (Cundinamarca), y pretendieron ofrecer una alternativa al Antiguo Régimen en Ultramar, que reconciliara a todos. El veterano Consejo de Indias fue suprimido por la Constitución del 12, pasando sus expedientes pasaron a la Secretaría de Estado. Tales cambios se anunciaron en una América en convulsión. A 23 de noviembre de 1812 el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, dio a conocer el decreto de las Cortes del 16 de abril, acerca de los negocios de los siete Secretarías del Despacho (Estado, Gobernación de la Península e islas adyacentes, Gobernación de Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina). Las reformas comenzaron a andar. Así pues, el 28 de febrero de 1813 el teniente de gobernador de Santo Domingo, José Núñez de Cáceres, recibió el decreto de las Cortes del 28 de noviembre de 1812, por el que los tribunales debían anteponer a cualquier asunto el de las infracciones de la Constitución.
La nueva Constitución no fue vista con escepticismo por todos los hispanoamericanos. Al contrario. El 23 de diciembre de 1812 los representantes del consistorio de Santiago de Cuba, Bernardo González y Juan Valiente, reclamaron cambios en el régimen comercial como españoles con iguales derechos constitucionales. En una Cuba en transformación debía erigirse juzgados de letras, recibiéndose solicitudes de pretendientes a los mismos desde noviembre de 1812.
En las lejanas Filipinas la aplicación de la Constitución también despertó esperanzas, al considerarse a los tagalos y a los mestizos (agrupados en un gremio) españoles a todos los efectos. Como todo ello afectaba al pago de tributos, como los teóricamente suprimidos servicios y repartimientos de indios y ciertos derechos parroquiales, hubo más de una disputa con los beneficiarios del antiguo orden, como expuso el gobernador interino José Gardoqui al secretario de Estado y Gobernación de Ultramar. En los primeros meses de 1814, algunos tagalos se quejaron de ser obligados a pagar derechos matrimoniales duplicados. Los frailes vieron contrariados como los alcaldes mayores cedían su poder a los gobernadorcillos de los pueblos. La obediencia se había trocado, a su entender, en sedición por el atrevimiento de los bachilleres de los pueblos grandes. Las disputas resultaron intensas en la provincia de Bulacán, en el territorio central de Luzón, donde posteriormente florecería el independentismo republicano. Allí se había establecido en 1571 se había establecido una alcaldía mayor de Bulacán, con seis encomiendas, resistiéndose a desparecer el viejo orden.
Más comprensivos se mostraron, aparentemente, con la Constitución los eclesiásticos de otros territorios. En un México en ebullición revolucionaria, con fuertes choques entre grupos sociales y étnicos, el obispo de Guadalajara y su cabildo juraron la Constitución el 30 de diciembre de 1812 para contener la contestación y preservar su autoridad. La aplicación de la misma en la Nueva España no resultó sencilla, y la restauración absolutista volvió a implantar las viejas fórmulas. Sin embargo, el pronunciamiento de Riego cambió la situación. El 26 de abril de 1820 el virrey de Nueva España Juan Ruiz de Apodaca recibió a través de Veracruz y Oaxaca información desde La Coruña y La Habana sobre la jura de la Constitución por el rey. El virrey, como católico y fiel servidor real durante cincuenta y tres años, había tomado las provisiones necesarias para asegurar el orden, particularmente en la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, pues todas las clases del Estado se decantaban por la obediencia pacífica. Así lo comunicó al ministro de Estado Evaristo Pérez de Castro el 10 de mayo. Con todo, en su nueva andadura la Pepa no se granjearía el favor de los grupos dirigentes de la Nueva España, que se decantaron por la independencia igual que otros del resto del continente. Del fracaso de la Constitución de 1812 nacerían las llamadas Leyes de Ultramar de las futuras Constituciones españoles, unas Leyes que nunca se promulgaron.
Fuentes.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.
Indiferente, 1858I, N. 8.
Estado, 34, N. 16; 43, N. 42; 105, N. 38.
Ultramar, 153, N. 35 y 39.
Santo Domingo, 962, N. 19.
Lima, 742, N. 60.
Filipinas, 509, R. 1, N. 4.